Nos han vendido durante años que el motor de combustión interna tenía los días contados. Bruselas fijó 2035 como el punto final, y a partir de ahí, los gobiernos de toda Europa se lanzaron como lemmings a abrazar la electrificación como si no hubiera vuelta atrás. Ahora esa idea ha gripado: en los últimos meses, ese relato aparentemente incuestionable tiene menos peso que el helio. Las ventas no despegan, la industria pide tiempo y, lo más importante, las clases medias y trabajadoras (que son las que realmente mantienen a flote el mercado) no pueden seguir ese ritmo de cambiar de coche como quien cambia de móvil.
Las señales llegan desde varios frentes: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia… Incluso dentro de la propia Unión Europea ya hay movimientos que apuntan a un replanteamiento del calendario, por decirlo elegantemente. ¿Está realmente en entredicho la fecha de 2035? La pregunta no es casual ni exagerada. Hay razones de peso, tanto económicas como sociales y políticas, que están obligando a reconsiderar una estrategia que, a estas alturas, parece más un deseo que una realidad alcanzable.
Aquí analizamos qué ha cambiado, por qué la electrificación no está dando los frutos prometidos y qué implicaciones tiene todo esto para los consumidores, que son quienes pagan y deciden.

La rebelión política: de California a Bruselas, pasando por Westminster
Uno de los giros más inesperados ha llegado desde Estados Unidos, donde el Senado, con mayoría republicana, ha tumbado la ley de California que prohibía vender coches de gasolina a partir de 2035. La decisión es más que simbólica porque revoca la autonomía del estado para dictar su propia normativa ambiental, un poder que tenía desde hace décadas (desde los años 70).
La Comisión Europea también ha abierto la puerta a revisar su propio calendario, y el Comisario de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, ha reconocido que podríamos tener novedades este mismo año. Además hay ya países como Alemania e Italia que presionan para frenar la prohibición de los motores de combustión mientras que por otro lado los fabricantes y proveedores alertan de que la industria no puede soportar el cambio al ritmo previsto, sobre todo frente a la competencia de China, que domina tanto la tecnología como las materias primas y es como el tipo del anuncio de Scatergories para los que ya tenemos una edad.
Reino Unido ha reculado también. Allí se había fijado el año 2030 como el punto y final para los híbridos, enchufables incluidos porque eran más ECO que nadie, y ahora esa fecha se retrasa, como mínimo, hasta 2035, que suena a cuando le vas dando al snooze del despertador cada cinco minutos. El argumento es casi calcado al europeo: la economía no aguanta y el mercado tampoco. Lo que parecía un consenso global empieza a parecerse más a hacerse los locos y ver cómo recuperan la Vauxhall y si hay suerte, incluso Jaguar…

El mercado no responde: los coches eléctricos son caros y poco deseados
Más allá de los titulares políticos, hay una razón de fondo que no se puede ignorar: los coches eléctricos no se venden como se esperaba. Ni siquiera con ayudas públicas, ni con campañas institucionales. Las cifras están estancadas o incluso en retroceso en países que lideraban la transición. ¿El motivo? Muy sencillo: el ciudadano medio no puede permitírselos.
En España, por ejemplo, el precio medio de un coche eléctrico nuevo ronda los 38.000 euros sin ayudas, que están muy por encima del salario medio anual y más aún del modal (unos deprimentes 14.000). Aunque existan subvenciones, la barrera de entrada sigue siendo altísima, y no se trata solo del precio de compra. Es que hay incertidumbre sobre la autonomía real, la degradación de las baterías, la infraestructura de carga, el coste de la electricidad… son demasiadas incógnitas para quien necesita un coche para trabajar cada día y que va a tirar antes por lo pragmático que por un ecologismo holístico con chorreras.
Si la mayoría no puede acceder a estos vehículos o no tiene siquiera dónde cargarlos, la transición corre el riesgo de quedar restringida a una parte reducida de la sociedad. Al mismo tiempo, la falta de demanda afecta directamente al sector: los concesionarios reducen su actividad y las fábricas enfrentan recortes de producción y empleo.

La clase trabajadora, la gran olvidada de la transición ecológica
Si hay un colectivo al que se ha ignorado sistemáticamente en todo este proceso, es el de los trabajadores, y no hablamos solo de empleados del sector del automóvil (que también) sino de todos aquellos que dependen del coche como herramienta, no como capricho. El reparto, la logística, los autónomos, los conductores profesionales o simplemente quienes viven fuera de las grandes ciudades y no tienen alternativa al vehículo privado.
Los planes de prohibición están pensados desde una lógica urbana, digital y electrificada. Pero la España real no se mueve en patinete. Hay familias que se apañan con un diésel de 200.000 kilómetros que sigue haciendo su trabajo y que duerme en la calle desde que salió del concesionario. Pedirles que lo cambien por un eléctrico es como sugerirles que se compren un ático en la Castellana: directamente está fuera de lugar.
Las ayudas públicas han servido para dar un primer empujón al coche eléctrico, pero su efecto real en las ventas sigue siendo testimonial. A día de hoy, siguen siendo una muleta sin la cual el mercado no se sostiene, y eso abre dos preguntas incómodas: si un producto solo se vende con subvenciones, ¿realmente es competitivo? y ¿Por qué parece que los menos pudientes están subvencionando los Volvos eléctricos de los mejor posicionados?
La industria pide aire, y la política empieza a escuchar
Frente a este panorama, los grandes fabricantes han pasado de prometer la electrificación total a levantar la voz contra las regulaciones. General Motors, Toyota, Renault, Stellantis… todos han cambiado el discurso en los últimos meses. Nadie quiere quedarse fuera del nuevo negocio, pero tampoco están dispuestos a lanzarse al vacío si no hay red, y si no se ajusta el calendario, puede que más de uno acabe estrellado.
La propia Comisión Europea ha empezado a mover ficha: ha retrasado tres años los objetivos de reducción de emisiones para las flotas, hasta 2027. Esto les ahorra multas millonarias y da un poco de margen a las marcas, que estaban al límite. Puede parecer una cesión menor, pero en realidad es la señal más clara de que el rumbo ya no es tan firme como parecía, y esperemos que sea el inicio de una desregulación mayor.
La evolución hacia una movilidad sin emisiones requiere una planificación realista y estructurada. Transformar en una sola década un modelo industrial con más de cien años de historia implica retos técnicos, económicos y sociales que afectan tanto a fabricantes como a trabajadores y consumidores. Si los plazos inicialmente marcados no se ajustan a la realidad del sector, habrá que adaptarlos. No hay otra.
¿Y ahora qué? Entre el pragmatismo y el postureo verde
La pregunta es qué viene ahora. ¿Se anulará definitivamente la prohibición de los motores de combustión? ¿Se retrasará unos años? ¿Se mantendrá en el papel pero sin aplicar sanciones reales? Lo cierto es que no podemos saberlo, pero lo que sí está claro es que el entusiasmo inicial se ha transformado en prudencia, cuando no en puro escepticismo.
La presión de los lobbies, las elecciones europeas y la evolución de los mercados marcarán los próximos meses. No será un cambio radical, sino una especie de huida silenciosa: menos ruido, más flexibilidad, y probablemente más espacio para los motores híbridos y de combustión eficiente, al menos durante una década más (y si son listos, sin límite).
No parece una mala noticia. Porque más allá del discurso oficial, lo importante es que la transición energética sea realista. No puede basarse en castigar a quien menos tiene ni en imponer tecnologías que el mercado aún no está preparado para asumir. Si hay que cambiar el rumbo, cuanto antes mejor.
Al final, el progreso es como las relaciones: Si lo fuerzas, la cagas.


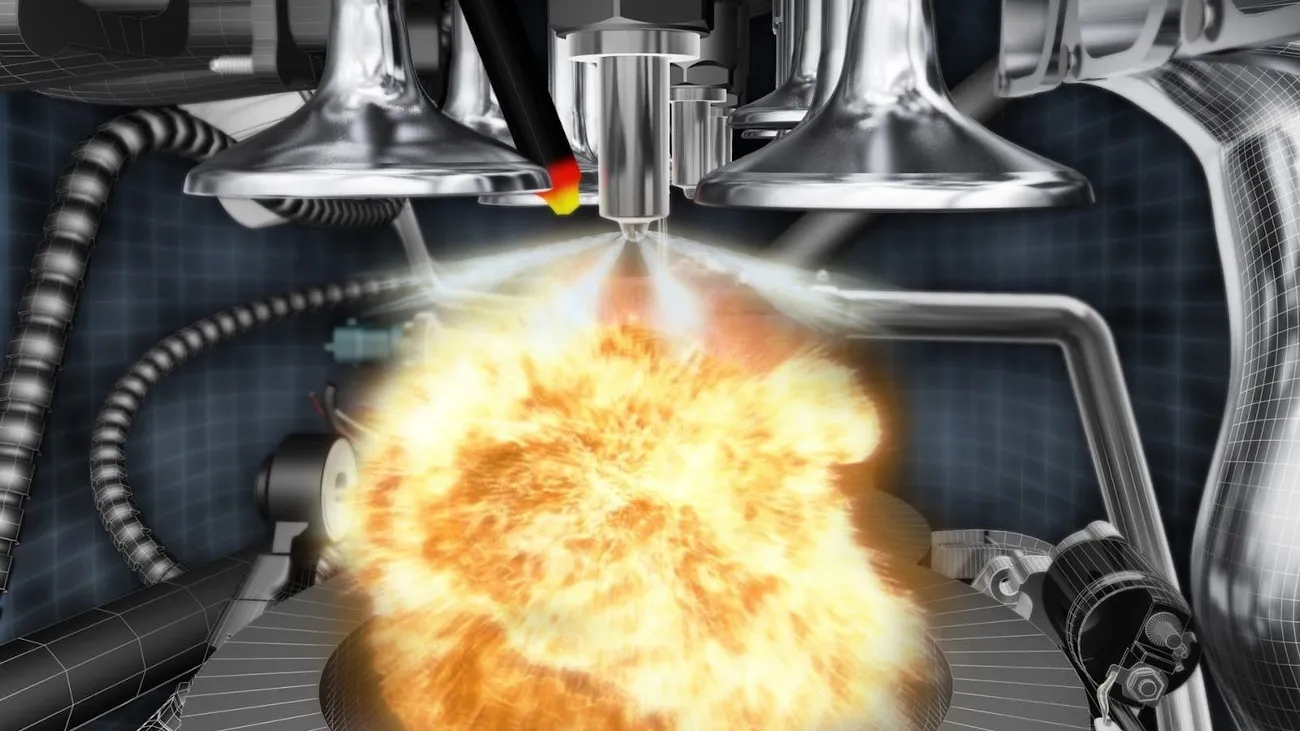
 1
1

Jose Manuel Miana
Ando loco con los coches desde que era pequeño, y desde entonces acumulo datos en la cabeza. ¿Sabías que el naufragio del Andrea Doria guarda dentro el único prototipo del Chrysler Norseman? Ese tipo de cosas me pasan por la cabeza. Aparte de eso, lo típico: Estudié mecánica y trabajé unos años en talleres especializados en deportivos prémium.COMENTARIOS